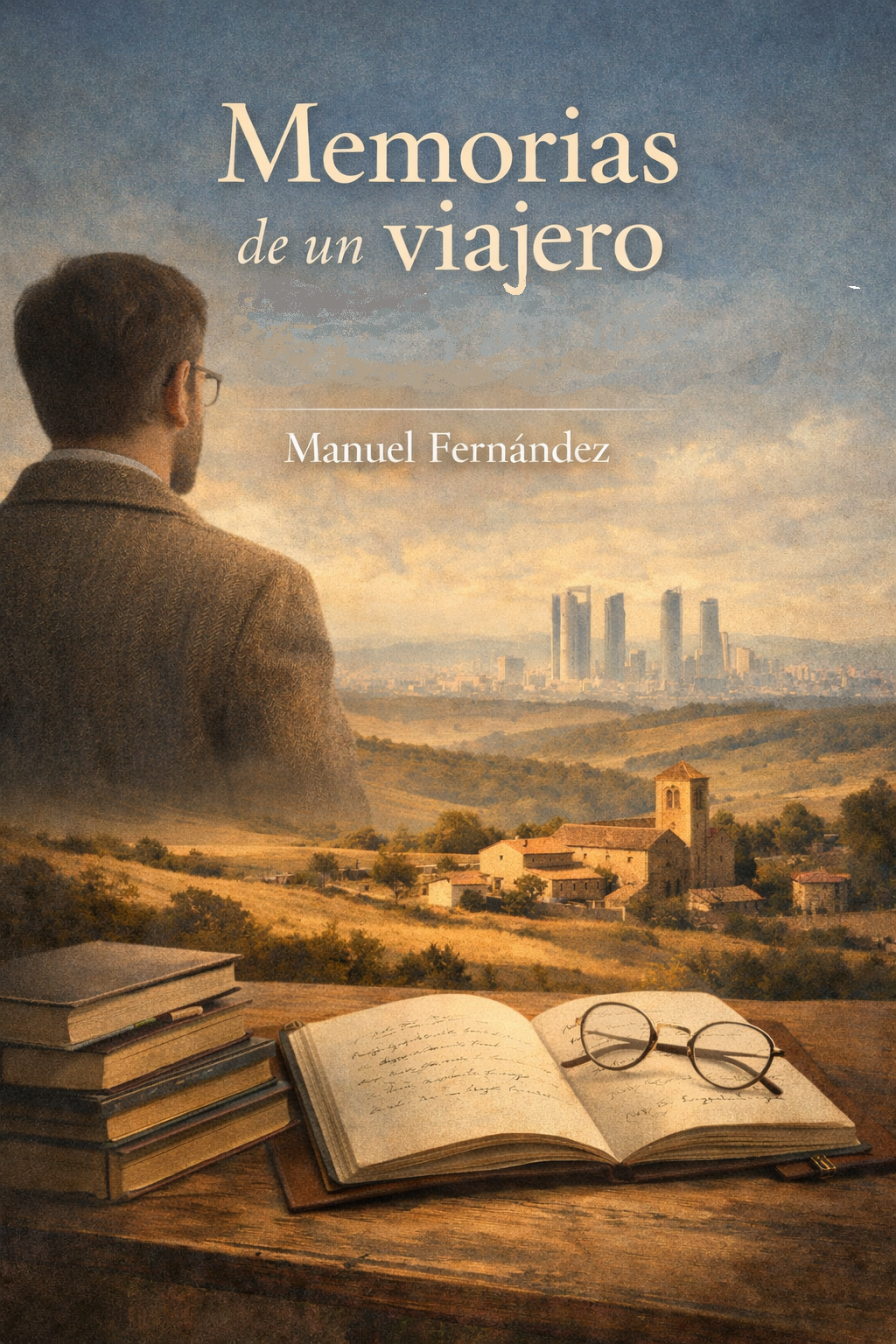|
PREAMBULO Este libro no nace de la nostalgia ni del afán de dejar constancia, sino de la necesidad de comprender el camino recorrido. Sus páginas recogen una vida atravesada por el servicio, la disciplina, la enseñanza y la reflexión, contada sin épica y sin adornos, desde la convicción de que la experiencia solo adquiere sentido cuando se piensa y se comparte. Desde un pequeño pueblo de Zamora hasta los años de servicio en la Guardia Civil, desde las aulas de formación hasta el tiempo recobrado del retiro, estas memorias trazan un itinerario marcado por la ética, la responsabilidad y la curiosidad intelectual. No son un ajuste de cuentas con el pasado ni una celebración de logros, sino una mirada serena sobre lo vivido y aprendido. Quien se adentre en estas páginas no encontrará grandes gestas, sino preguntas honestas; no encontrará certezas cerradas, sino reflexiones abiertas. Este libro es, ante todo, una invitación al diálogo: sobre el deber, la vocación, la enseñanza, el paso del tiempo y el valor de mantener la esperanza incluso en contextos inciertos. Porque la vida no se agota en lo que se hace, sino en lo que se comprende. Y mientras haya palabras para pensar y personas dispuestas a escuchar, el viaje (como estas páginas) continúa.
Índice Capítulo I – Raíces y horizonte · Un pequeño pueblo llamado Arrabalde · Primeros años y formación en internados · La partida hacia lo desconocido · Madrid: raíces lejos del terruño · Primeros aprendizajes de disciplina y autonomía Capítulo II – El uniforme y la conciencia · Ingreso en la Guardia Civil: decisión y destino · La vida en el Cuerpo: disciplina, deber y ética · Experiencias límite y humanidad compartida · Compañerismo y familia profesional · Reflexiones sobre la vocación y la responsabilidad Capítulo III – De servir a formar · La transición del servicio a la docencia · La ética como pilar de la formación · Seguridad privada: experiencia y aprendizaje continuo · Escribir y enseñar: herramientas para el futuro · El debate y la transmisión de conocimiento · La autoridad basada en coherencia, no en cargos Capítulo IV – El tiempo recobrado · Retiro activo: aprender a vivir el tiempo · Lectura, viajes y reflexiones · Familia y nietos: la verdadera herencia · Legado silencioso: enseñanzas y valores · Soñar, reflexionar y mantener la esperanza Epílogo – Raíces, caminos y horizontes · La vida como mapa de aprendizaje · Servir, formar y soñar: un testimonio · El viaje continúa: preguntas y diálogos por delante Capítulo I
– Raíces y horizonte Uno no nace solo en un lugar; nace también en un tiempo, en un paisaje y en una forma concreta de mirar el mundo. Yo nací en Arrabalde, un pequeño pueblo de Zamora donde las personas se conocen entre sí y la memoria colectiva pesa más que los años pasados. Allí estaban mis padres, mis abuelos y una manera de vivir sobria, directa y sin adornos. De ese lugar no se sale del todo nunca, aunque la vida obligue a marcharse. Me fui pronto. No por rechazo, sino por necesidad. Primero fueron los estudios, después el trabajo, y finalmente la certeza de que el futuro no siempre crece donde uno echa las primeras raíces. La partida no fue épica ni amarga; fue silenciosa, como suelen ser las decisiones importantes. Dejé atrás el terruño con la intuición (todavía imprecisa) de que algún día volvería en la memoria, una y otra vez. Los internados fueron mi primer aprendizaje serio de la vida. Benavente primero, en el Colegio Virgen de la Vega, y más tarde Zamora, en la Residencia de los Franciscanos. Allí aprendí la disciplina, el valor del tiempo ordenado y la convivencia sin concesiones. Pero también aprendí a observar, a escuchar y a resistir. La infancia se acorta cuando uno crece lejos de casa, aunque a cambio se gana una autonomía precoz y una mirada más atenta. Los recuerdos de aquellos años no son estridentes; son serenos. Pasillos largos, horarios estrictos, silencios compartidos. No todo fue fácil, pero casi todo fue útil. Con el tiempo he comprendido que aquellas experiencias templaron el carácter y me enseñaron a no huir de la responsabilidad, incluso cuando pesa. El PREU quedó a medio camino. La economía familiar no permitió seguir soñando con planes largos y llegó el momento de elegir entre la necesidad y el deseo. Así entré en Aviación, en la Base Aérea de Torrejón. Fue un tiempo de transición, de aprendizaje acelerado y de primeras decisiones adultas. Poco después, la Guardia Civil apareció en mi vida sin hacer ruido, pero con una fuerza inesperada. No idealizo aquellos años. Madrid llegó para quedarse. Más de cuarenta años después sigo viviendo en Moratalaz, un barrio que me ofreció algo que valoro profundamente: espacio, luz y una cierta calma dentro del ruido inevitable de la ciudad. Aquí aprendí que también se puede echar raíces lejos del lugar de origen, y que la pertenencia no siempre depende del punto de partida. Con el paso de los años, el servicio tomó otras formas. La seguridad se convirtió en mi ámbito natural y la enseñanza en una vocación descubierta. Enseñar, escribir, debatir, diseñar planes, compartir experiencia… Nunca entendí el conocimiento como algo que se guarda, sino como algo que se transmite o se pierde. La ética profesional, en especial, fue siempre una preocupación constante: sin ella, cualquier estructura acaba vacía. Capítulo II
– El uniforme y la conciencia Hay decisiones que no se toman del todo: se aceptan. Mi ingreso en la Guardia Civil fue así. No nació de un impulso heroico ni de una vocación infantil largamente soñada. Llegó como llegan muchas cosas importantes en la vida: cuando uno ya ha aprendido que el deber también puede ser una forma de destino. Me puse el uniforme sin saber que, en realidad, era el uniforme el que iba a quedarse conmigo. Desde el primer momento comprendí que la Guardia Civil no era solo una institución, sino una manera concreta de estar en el mundo. El sentido del deber no se declamaba; se practicaba. La disciplina no era un castigo, sino una herramienta. Y la autoridad, lejos de imponerse, debía ganarse cada día con coherencia, ejemplo y respeto. La vida dentro del Cuerpo me enseñó pronto que no todo es blanco o negro. Aprendí a moverme en los márgenes de la condición humana, allí donde las normas son necesarias, pero nunca suficientes por sí solas. Vi de cerca la fragilidad, el miedo, la injusticia y también la grandeza silenciosa de personas que nunca aparecerían en ningún relato oficial. Esas experiencias no suelen contarse, pero son las que más marcan. El servicio tiene algo de vocación tardía. No siempre se siente al principio; se va construyendo con el tiempo, a base de noches largas, decisiones incómodas y responsabilidades que no admiten aplazamientos. En la Guardia Civil entendí que servir no es sacrificarse sin sentido, sino asumir que el bienestar de otros, en determinados momentos, depende de tu criterio, tu templanza y tu honestidad. El compañerismo fue otro de los grandes aprendizajes. En situaciones límite, las jerarquías se difuminan y lo que queda es la confianza mutua. Saber que alguien te cubre la espalda no por obligación, sino por lealtad, crea vínculos que no se rompen con el paso del tiempo. Por eso, aun hoy, ya retirado, sigo sintiendo que la Guardia Civil es una familia de la que uno no se desvincula nunca del todo. No idealizo aquellos años. Hubo momentos duros, decisiones ingratas y silencios que pesaban más que las palabras. Pero incluso en las circunstancias más ásperas aprendí algo esencial: la ética no se demuestra en los discursos, sino en los actos cotidianos, especialmente cuando nadie mira. Esa convicción me acompañaría siempre y acabaría orientando buena parte de mi trayectoria posterior. Con el paso del tiempo fui tomando conciencia de que la experiencia, si no se comparte, se marchita. Empecé a reflexionar sobre la seguridad no solo como un conjunto de procedimientos, sino como una responsabilidad integral que exige formación, criterio y valores. Aún sin saberlo, estaba gestándose una segunda vocación: la de enseñar, formar y ayudar a otros a entender que la seguridad sin conciencia es solo apariencia de orden. Cuando finalmente llegó el retiro, no lo viví como una ruptura, sino como una transición. Dejé el servicio activo, pero no los principios que lo habían sustentado. El uniforme se guarda, pero lo que representa permanece. Hoy sigo creyendo que la Guardia Civil no me dio solo una profesión, sino una manera de mirar la realidad con sobriedad, sentido crítico y respeto por la dignidad humana. Capítulo III
– De servir a formar Llega un momento en la vida en que uno entiende que la experiencia solo cobra sentido cuando se comparte. En mi caso, esa certeza no apareció de golpe; fue madurando lentamente, casi sin darme cuenta, mientras acumulaba años, situaciones y aprendizajes. Servir había sido el eje de mi vida profesional, pero comenzaba a intuir que había otra forma igualmente necesaria de servicio: formar a otros. La seguridad fue el terreno natural para ese tránsito. No como un concepto abstracto ni como una simple suma de normas, sino como una responsabilidad compleja que exige conocimiento, criterio y, sobre todo, ética. Pronto comprendí que sin formación no hay seguridad real, y que sin valores la formación se convierte en un ejercicio vacío. Ese convencimiento marcó mi manera de enseñar desde el primer día. Entré en la docencia casi sin proponérmelo, impulsado más por la necesidad del entorno que por una ambición personal. Las aulas se convirtieron en espacios de reflexión tanto como de aprendizaje técnico. No me interesaba formar ejecutores mecánicos de procedimientos, sino profesionales capaces de pensar, de decidir y de asumir las consecuencias de sus actos. Enseñar seguridad era, en el fondo, enseñar responsabilidad. Durante años impartí formación en centros homologados, compartiendo conocimientos sobre protección, seguridad integral y deontología profesional. La ética ocupó siempre un lugar central, no como un añadido decorativo, sino como el cimiento sobre el que debe sostenerse cualquier actividad relacionada con la seguridad. Repetía a menudo (y sigo creyéndolo) que quien no entiende la dimensión moral de su trabajo termina convirtiéndose en parte del problema que pretende evitar. La seguridad privada me ofreció un campo amplio y exigente. Asumí responsabilidades como Jefe de Seguridad y Director de Seguridad, diseñé planes de protección para entidades públicas y privadas, participé en congresos, jornadas y reuniones institucionales. Pero más allá de los cargos y las acreditaciones, lo que verdaderamente me marcó fue el contacto continuo con profesionales que buscaban orientación, criterio y, en muchos casos, alguien que les recordara por qué habían elegido ese camino. Escribir fue una consecuencia natural de ese proceso. Artículos, manuales, materiales formativos… poner por escrito la experiencia me obligó a ordenar ideas, a cuestionar certezas y a afinar el pensamiento. Cada texto era, en cierto modo, una conversación diferida con quienes vendrían después. Nunca escribí para exhibir conocimientos, sino para dejar herramientas útiles y abrir preguntas. En los congresos y jornadas descubrí otro tipo de aula: la del debate. Escuchar otras miradas, contrastar enfoques y aceptar la crítica como parte del aprendizaje reforzó una convicción que siempre me ha acompañado: nadie lo sabe todo, pero todos podemos aprender algo si estamos dispuestos a escuchar. Con el tiempo entendí que formar no es transmitir respuestas cerradas, sino enseñar a formular buenas preguntas. Que la autoridad del docente no nace del cargo, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se ha vivido. Y que el respeto se gana mostrando honestidad intelectual, no infalibilidad. Hoy, ya retirado de la actividad profesional, sigo sintiendo que esta etapa fue una prolongación natural de la anterior. Cambió la forma del servicio, pero no su sentido. Dejar de estar en primera línea no significó dejar de aportar. Al contrario: fue una manera distinta (quizá más silenciosa) de seguir cumpliendo con una responsabilidad que nunca entendí como opcional. Capítulo IV
– El tiempo recobrado El retiro no llegó como una ruptura, sino como una pausa consciente. No fue el final de nada, sino el comienzo de una forma distinta de estar en el mundo. De pronto, el tiempo dejó de ser un recurso escaso y se convirtió en un espacio habitable. Aprendí a no llenarlo por inercia, a escucharlo, a respetarlo. A entender que detenerse también es una forma de avanzar. Lejos de la actividad profesional diaria, la mente se vuelve más selectiva. Uno ya no corre detrás de la urgencia, sino que elige qué merece atención. En ese silencio relativo, el pensamiento gana profundidad. Leo más despacio, escucho mejor y hablo menos, pero con mayor intención. El debate sigue siendo un territorio fértil, siempre que nazca del respeto y del deseo sincero de comprender, no de imponer. Viajar, cuando es posible, se convierte en otra manera de aprender. No para acumular lugares, sino para contrastar miradas. La Historia (mi vieja compañera) continúa siendo un refugio y una advertencia: allí están casi todas las respuestas, pero también los errores que insistimos en repetir. El cine, por su parte, me recuerda que la condición humana se entiende mejor a través de las historias que de los discursos. Si hay algo que redefine esta etapa es la familia. Los nietos ocupan un lugar central, no solo por el afecto que despiertan, sino porque encarnan el futuro sin retórica. Con ellos reaprendo la paciencia, la curiosidad y la importancia de las pequeñas cosas. Son, quizá, la forma más honesta de trascendencia. Pienso a menudo en la idea de legado, aunque sin grandilocuencia. No creo en los legados impuestos ni en las huellas forzadas. Si algo queda, debería hacerlo de manera natural: en una conversación que abrió una posibilidad, en una clase que sembró criterio, en un texto que ayudó a pensar. El verdadero legado no se proclama; se reconoce con el tiempo. Sigo considerándome autodidacta, porque aprender continúa siendo una necesidad vital. Inconformista, porque aceptar sin cuestionar nunca fue una opción cómoda ni deseable. Y soñador, porque sin sueños el presente se vuelve plano y el futuro irrelevante. No se trata de ingenuidad, sino de resistencia. Soñar es una forma de no rendirse. Miro el mundo actual con preocupación, pero no con cinismo. Creo que la esperanza no es un estado de ánimo, sino una elección consciente. Elegir creer que aún es posible mejorar las cosas, aunque sea a pequeña escala. Elegir la palabra frente al ruido, el diálogo frente a la consigna, la humanidad frente a la prisa. Estas memorias no aspiran a cerrar un círculo perfecto. La vida no funciona así. Son, más bien, una forma de ordenar el camino recorrido y de dejar constancia de que una existencia vivida con coherencia, curiosidad y compromiso merece ser pensada y compartida. El futuro ya no se mide en décadas, sino en sentido. Y mientras haya preguntas por hacer, ideas por compartir y personas con las que conversar, el viaje continúa. Epílogo
– Raíces, caminos y horizontes La vida no se cuenta solo en logros ni en cargos; se mide en decisiones tomadas, en preguntas formuladas y en personas que han cruzado nuestro camino. Mis raíces en Arrabalde, los años de servicio, las aulas, los viajes, los libros y los nietos son distintos caminos que, juntos, dibujan un mapa de aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad. He aprendido que servir es más que un acto; formar es más que un deber; soñar es más que un gesto. Y que, al final, lo que permanece no son los títulos ni los reconocimientos, sino las huellas silenciosas de coherencia, ética y afecto que dejamos en los demás. Estas memorias no pretenden ser otra cosa que eso: un testimonio de lo vivido, un puente entre lo que fui, lo que soy y lo que aún puedo aportar. Porque la vida, incluso en el retiro, sigue siendo un viaje. Y mientras haya curiosidad, diálogo y sueños por delante, ningún capítulo termina realmente.
|